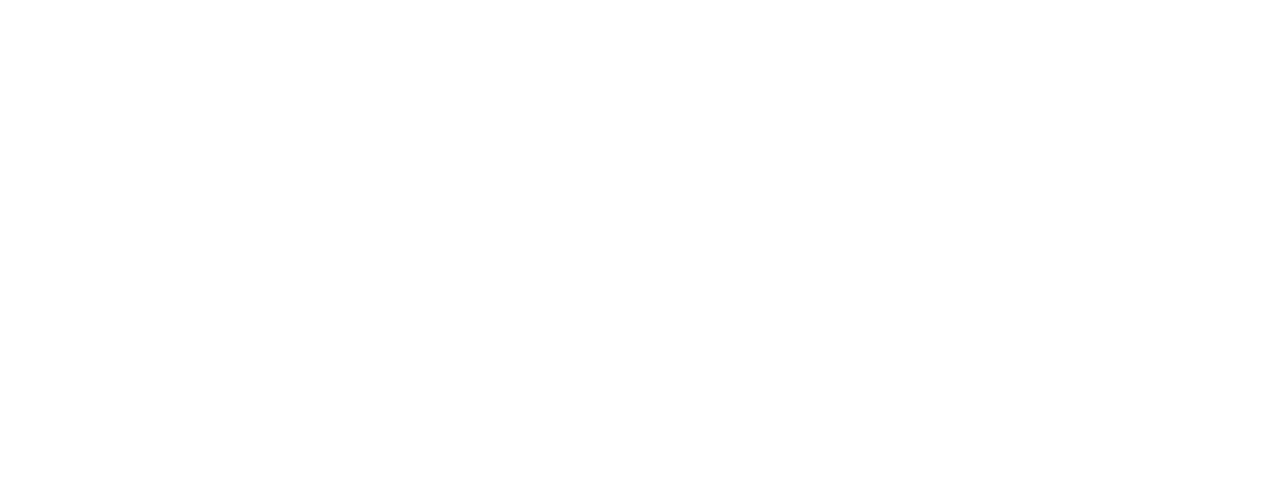La historia de Álvaro Díaz debería figurar como un caso paradigmático en la discusión sobre la tensión constante entre identidad artística y demanda comercial.
A poco más de una década de su irrupción en la escena boricua (e incluso mexicana) —con proyectos como Hato Rey, el cual nos regala colaboraciones junto a Fuete Billete, Eptos Uno, PJ Sin Suela—, “Alvarito” parecía encarnar todo lo que un nuevo hip hop latino podía ser: fresco, local, complejo y profundamente conectado con su contexto. Incluso todo esto lo llevo a ser reconocido como “BEST Latin MC” durante el festival SXSW 2015.
No era el tipo de artista que buscaba validar su carrera a través de estereotipos urbanos calcados de Atlanta, sino alguien que parecía más interesado en crear un universo lírico donde se cruzaban referencias culturales caribeñas, nerd y street culture y una vulnerabilidad emocional poco común en el hip-hop hispano.
En discos como San Juan Grand Prix, o en tracks como “Oda a las tetas” —con un sampleo de Superbad— o “La dulce vida” con Cosculluela, había una mezcla de humor, ambición y liricismo que posicionaba a Díaz como una voz crítica, soñadora y sumamente creativa. A su alrededor, se fundó el sello LV CIUDVD, donde colaboró con figuras como los hermanos Lara Project o el mismo Tainy, antes de que se convirtiera en el productor omnipresente del mainstream global. Incluso antes de que Bad Bunny saliera de SoundCloud, Díaz ya estaba construyendo una escena alternativa sólida y comprometida en Puerto Rico. La misma que vio nacer —aunque desde distintos vértices— a nombres como Mora, Brray, Myke Towers, Villano Antillano o Young Miko.
Pero todo cambió.
Cuando Álvaro comenzó su carrera en México y comenzó a conectar con una audiencia más masiva, algo en su propuesta se disolvió. Su sonido se volvió predecible, sus letras más genéricas y su entrega y referencias perdieron filo. Lo que alguna vez fue un esfuerzo por narrar la vida con matices —crítica, nostalgia, ironía, deseo— fue reemplazado por una fórmula pop dirigida a adolescentes de entre 15 y 18 años. El giro no es solamente temático, sino de perspectiva. Álvaro, que en un momento representó el “otro lado” del reggaetón, ahora participa activamente de su lugar más cómodo: el del artista que ya no necesita decir algo nuevo, sino repetir lo que funciona.

Canciones como “OG Black”, “Lentito” o “Babysita” no son malas por su simpleza —porque hacer hits simples puede ser un arte también—, sino porque suenan como recuerdos vagos de algo que ya fue. No hay rastro de la autenticidad conceptual que definió su primera etapa. Tampoco hay búsqueda estética. Hay complacencia, incluso cuando se esfuerza por sonar “raro”. Y es justo ahí donde duele más: Álvaro no es un artista sin talento, es uno que ha elegido ignorarlo.
No se trata de romantizar los inicios. Es evidente que no es lo mismo hacer shows para 80-100 personas que llenar el Auditorio Nacional dos veces. Pero hay una diferencia sustancial entre crecer artísticamente y ceder completamente al algoritmo. Su éxito actual es innegable, pero también lo es su pérdida de ambición narrativa. Hoy, Díaz forma parte de un paisaje sonoro saturado, donde lo que alguna vez lo hizo único ha quedado en el pasado.
Esta no es una crítica desde la nostalgia, ni una acusación purista contra el éxito. Es una observación crítica sobre cómo la industria y el confort pueden desactivar a los artistas más prometedores, convirtiéndolos en meros proveedores de contenido digerible. Y es una llamada de atención para quienes aún creen que la música urbana puede ser un espacio de invención, no solo de reiteración.
Álvaro Díaz aún podría reconectar con su identidad original y redefinirse desde lo que mejor sabe hacer: narrar con complejidad desde el margen. La pregunta es si querrá hacerlo, o si se sentirá más cómodo prolongando esta versión diluida de sí mismo hasta que ya no quede nada por decir.
Por: Jorxx Feral